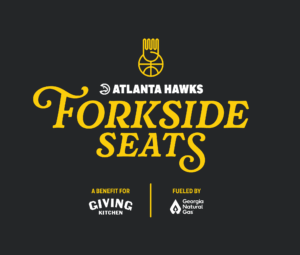A finales de la veintena, Carrie Neal Walden se encontró en un momento de agitación personal e indecisión profesional. Dejó su carrera en ventas y decidió convertirse en camarera mientras averiguaba los pasos a seguir. Resultó que le encantaba. Le encantaba la energía, el trabajo en equipo y la sociabilidad de trabajar en un restaurante y, como le encantaba agradar a la gente, atender a los clientes cada noche y averiguar lo que necesitaban incluso antes que ellos.
Pero también empezó a adquirir lo que ella llama malos hábitos. Trabajaba turnos largos y no podía tomarse descansos para comer. Dormía con horarios irregulares, cuando dormía. Trabajaba los fines de semana y era un búho nocturno, con horarios inadecuados para ir al gimnasio o hacer amigos de nueve a cinco. Su mundo social se reducía a sus compañeros camareros.
Además, bebía. Antes estaba muy concentrada en planificar el futuro; ahora se divertía trabajando duro, ganando dinero, aplazando la reflexión sobre los próximos diez años y bebiendo al final de un largo turno. Trabajaba a destajo y aprovechaba al máximo los momentos en los que podía relajarse o divertirse, que casi siempre eran las copas de turno en los after-hours de los bares.
Sin embargo, cada vez bebía más siempre que podía. Cuando la resaca se apoderaba de ella o su resistencia empezaba a flaquear, buscaba otro restaurante y volvía a empezar. A sus 30 años, el vodka estaba siempre en su organismo. Sabía que tenía que dejarlo o que algo tenía que cambiar, pero bebía para tranquilizarse. Todo llegó a un punto crítico el día en que se cayó en el trabajo, se rompió las costillas y tuvo que consultar a un hepatólogo. Le dijo que si no dejaba de beber, sólo le quedaban entre 12 y 18 meses de vida.
Walden no está solo.
De todas las ocupaciones, el sector de la hostelería y la restauración registra la tercera tasa más alta de consumo excesivo de alcohol (11,8%), la tasa más alta de consumo de drogas ilícitas (19,1%) y la tasa más alta de trastornos por abuso de sustancias (16,9%), todas ellas muy superiores a las medias nacionales. Aun así, estas cifras pueden subestimar el problema, ya que los trabajadores en puestos especialmente precarios pueden no sentirse cómodos declarando con exactitud el consumo de sustancias.
Para muchos, la adicción al alcohol y las drogas encaja con otras enfermedades mentales que proliferan en el sector de la hostelería, como la depresión clínica, que afecta al menos al 10,3% de los trabajadores de la industria alimentaria, aunque los datos oficiosos indican que la tasa es probablemente mucho mayor. Es más, mientras que el sector se sitúa entre los puestos 13 y 19 en cuanto al mayor número de suicidios por ocupación, ocupa el segundo lugar en cuanto a ideación suicida, con un 5,7% de trabajadores que declaran haber pensado en suicidarse en el último año. Es probable que estas cifras también estén desinfladas; los datos cualitativos apuntan a muchos factores que deprimen la autodeclaración en la industria alimentaria, como el estigma, el orgullo y la creencia de que uno sólo tiene que «pagar sus deudas». Aún así, trágicamente, el mayor aumento de suicidios de 2012 a 2015 se puede encontrar entre las mujeres en la industria de preparación y servicio de alimentos, una tasa que aumentó un 54% en estos tres años.
Todos estos problemas -desde la drogadicción a la depresión, pasando por el suicidio- se agravan en las personas que sufren un mayor estrés general en sus vidas, que trabajan con márgenes económicos devastadores o que sobreviven muy por debajo de un salario digno. En el sector de la restauración, como en el resto del país, la segregación racial y de género hace que las personas de color, y especialmente las mujeres de color, ocupen los puestos más precarios.